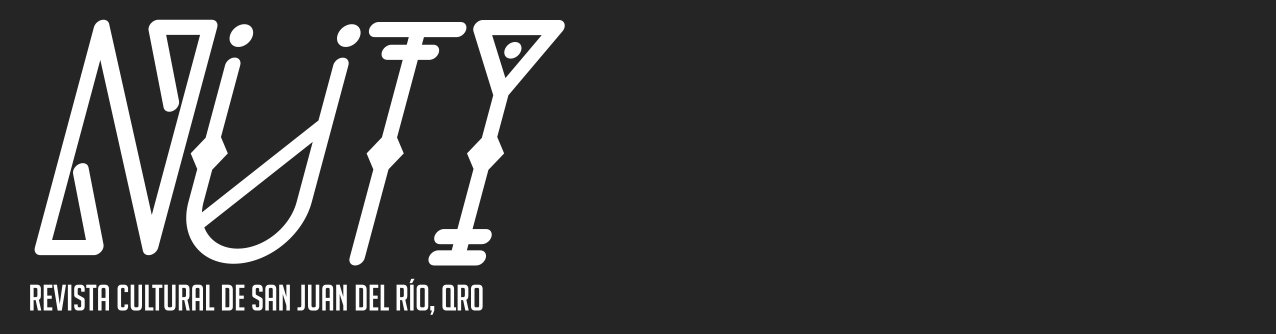Via: Cultura colectiva.
La pintura postmoderna se volvió reacia a la interpretación, más no a la apropiación intelectual y emotiva a través de la construcción de narrativas. Se trata de obras que no piden ser analizadas formalmente, sino que pretenden verosimilitud con la realidad y con la percepción. En todo caso, es un arte que, tomando como brillante ejemplo el de Daniel Lezama, no debe desglosarse en iconología ni en psicoanálisis: no exige espectadores iconólogos ni gramáticos, sino que se valoren la verosimilitud y el poder de obra. Lo importante es la generación de inconsciente y significados.
La inocencia no existe en esta imágenes, pero tampoco las reglas: la pintura postmoderna, como sucede con la condición que describe Lyotard, es como un nocturno que se halla fuera de las fronteras del bien y el mal, e incluso, extrínseco a cualquier sitio geográfico. Asimismo, los lienzos postmodernos, como sucede en Lezama, son edípicos, recuerdan al útero, lo fetal y lo masturbatorio; en Lezama, según interpretaciones como las de Carlos Monsiváis y Luis Carlos Emerich, los niños recuerdan que lo que se están haciendo no es correcto, que pertenece al oscuro reino de lo prohibido, pero el monstruo del deseo que habita en ellos es más grande que las normas. El arte, pues, es superior a cualquier regla.
Para algunos críticos, Lezama se halla inmerso en el Neomexicanismo que pudiera considerarse una de las vertientes de la Postmodernidad en un país del tercer mundo: privilegia una neofiguración que aborda temáticas a partir del postmodernismo como la exploración de símbolos locales religiosos, cívicos y culturales, así como sus contrastes en la sociedad; retoma tendencias plásticas y simbólicas del pasado, en un afán historicista pero también exclusivamente plástico.
Además, posee un interés por las minorías como mujeres, niños y clases marginales olvidadas por los discursos oficiales. Asimismo, retoma símbolos patrios utilizados en la pintura nacionalista de Velasco (como el paisaje fértil, el águila victoriosa del nacionalismo y el ferrocarril del progreso) y por el muralismo de la primera mitad del siglo veinte. La bandera nacional, el imaginario prehispánico, la Virgen de Guadalupe, los artistas viajeros, el maguey y los paisajes montañosos, se combinan con la actualidad de mujeres desnudas en las manifestaciones políticas, camisetas de equipos populares de fútbol, máscaras de feria, automóviles viejos arreglados con tecnologías modernas y marcas de productos consagrados como el refresco Jarritos o los combustibles Shell; todo ello en escenas privadas que tienen lugar al interior de las casas o accesorias derruidas y atemporales, o bien en fiestas populares, parajes carreteros o instantes alegóricos fundacionales que se alojan en la mente del mexicano.
Lezama propone, pues, la realización retroactiva de la pintura histórica mexicana, a partir del realismo transgredido hacia la visualización de los efectos de la opresión sobre el pueblo. Así, Lezama se reconoce inmerso en una realidad posthistórica y sitúa sus contenidos pictóricos en los albores de la remembranza del pasado, su interacción en el presente y la vinculación de ambos aspectos en el espectro de la internacionalización a través de los diversos circuitos del arte y su comercialización.